En el voto particular de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2015 se declara abiertamente que el «posible riesgo de trastornos graves o sistémico en las entidades financieras […] en la actualidad ha desaparecido merced al saneamiento financiero efectuado».
Es cierto que el razonamiento de la Sala Primera del Tribunal Supremo para argumentar el efecto retroactivo temporalmente limitado asociado a la declaración de nulidad de las cláusulas suelo es más que discutible jurídicamente, pero una cuestión diferente es que se afirme como hecho, con esta candidez, que el sistema financiero español, incluso el europeo o el mundial, estén saneados. Más bien todo lo contrario.
En estos días, los tipos de interés, que son un elemento básico tanto para la economía como para los sistemas financieros, se acercan a cero o son negativos. Nunca, ni siquiera en la Gran Depresión que siguió al crac bursátil de 1929 y antecedió a la devastación, llegó a ocurrir esto.
Las consecuencias de que el estancamiento secular y los bajos o negativos tipos de interés se prolonguen en el tiempo son desconocidas. Lo que deberíamos tener claro es que la siguiente gran crisis, que necesariamente llegará antes o después, no tendrá nada que ver con las anteriores, es decir, no guardará relación con los bulbos de tulipán ni con el crédito inmobiliario. Lo que sí es seguro es que la avaricia y la estupidez humana, atributos que ningún régimen político, ni siquiera totalitario, podrá destruir, siempre tendrán un papel preponderante que desempeñar.
Al igual que cuando un volcán entra en erupción o la tierra tiembla hay pequeñas señales, anticipos, de lo que puede llegar a ocurrir, estamos presenciado fenómenos, casi anecdóticos, que son el runrún de lo que se avecina si no somos capaces de evitarlo.
Nos referimos, por ejemplo, a que los préstamos a tipo variable concedidos a los particulares estén arrojando posibles liquidaciones negativas, es decir, liquidaciones en las que por haber descendido el tipo pactado por debajo de cero, se plantee la interesante cuestión de si los prestamistas deberían pagar intereses a los prestatarios. Es decir, el mundo al revés. Si los jurisconsultos romanos levantaran la cabeza…
También estamos presenciando casos en los que los inversores en deuda pública de ciertos Estados aceptan un interés negativo, esto es, asumen pagar al Estado emisor por confiarle su dinero. A simple vista, parece absurdo.
Las categorías jurídicas pueden carecer de la flexibilidad suficiente para dar las respuestas adecuadas a estas extraordinarias y excepcionales situaciones, que, sin embargo, sí parecen contar con un respaldo o explicación económica. Por ello, se nos antoja imprescindible el «paper» publicado el 22 de abril de 2015 por el Banco de Pagos Internacionales, que sirve, sin duda, para dar una respuesta certera a muchas de estas agobiantes cuestiones. Se trata del documento titulado «Ultra-low or negative interest rates: what they mean for financial stability and growth», de Hervé Hannoun.
De entrada, las políticas monetarias no convencionales están llamadas a ser temporales, pero, seis años después del comienzo de su aplicación en las economías más avanzadas, la normalización no parece cercana.
Algunos países europeos como Dinamarca, Suecia o Suiza han introducido tipos de interés, o de depósito en los bancos centrales, negativos. Este escenario no fue considerado ni por el mismísimo Keynes, quien acuñó la aterradora metáfora de la «eutanasia de los rentistas». Por ello, concluye Hannoun, se han superado «las fronteras de lo impensable». Algo va mal también en Norteamérica, pues la retirada de las medidas excepcionales, anunciada meses atrás, se ha pospuesto sine die.
Que los tipos de interés sean bajos o negativos persigue varios fines a corto plazo:
1. Desincentivar el ahorro e incentivar pedir prestado, tanto a través de los canales bancarios como de los mercados de bonos. Por parte de la banca, que los tipos de depósito en los bancos centrales sean negativos implica que se penalice la inmovilización del dinero y se aguijonee a las entidades para conceder crédito. Podría ser que los bancos no concedieran crédito y repercutieran los tipos negativos a los clientes.
2. Un aumento del valor de los activos financieros y una disminución de sus rendimientos periódicos (rentas, dividendos…).
3. La búsqueda por los inversores de mayores rentabilidades asumiendo más riesgos (por ejemplo, saliendo de la inversión en bonos para canalizarla hacia la renta variable). Asociado a este efecto, la realización de inversiones de más baja rentabilidad pero a más largo plazo, y que se prefiera la inversión financiera a la dirigida a la economía real.
4. El intento de que la inflación se eleve hacia el 2%, como abiertamente manifiestan, en general, los bancos centrales occidentales, y se evite la bajada de precios o deflación.
5. La depreciación de las monedas, lo que propulsa las exportaciones netas y, por tanto, el crecimiento y el empleo. Reflejamente, de lo anterior deriva una mayor inflación. Por supuesto, las «guerras de divisas» quedarían servidas, en un juego de suma cero que no beneficiaría a nadie.
Las malas noticias se relacionan con los efectos a largo plazo de la prevalencia de los tipos de interés bajos o negativos:
1. Unos Estados muy endeudados no tendrán incentivos para rebajar la deuda; al contrario, tenderán a pedir prestado más dinero. La disciplina fiscal será una quimera. Se debilitará la función disciplinadora y ordenadora de los mercados y se perpetuará el modelo de dependencia de la deuda.
2. Los mercados financieros serán atraídos por la política monetaria y no prestarán atención a la economía real y a las necesarias reformas estructurales llamadas a consolidar el crecimiento real y la productividad. Las economías de muchos países están atrapadas en una recesión de balance («balance sheet recession»), lo que dificulta la efectividad de la política monetaria. Las entidades bancarias con el pulso bajo tampoco coadyuvan a transmitir los impulsos monetarios con la concesión de crédito. Por ello, lo primero sería reparar con rapidez los balances mediante la introducción de reformas estructurales. La acomodación monetaria puede «comprar tiempo» pero no puede sustituir a las reformas. Los altos niveles de deuda muestran que los balances no han sido reparados. Las altas tasas de desempleo y el crecimiento anémico sugieren que las «fichas» no han encajado aún donde debieran.
3. Las evaluaciones de mercado se deben basar en los fundamentales y no en las decisiones de los bancos centrales. Los precios de los bonos y los de las acciones ni mostrarán el riesgo adecuadamente ni se corresponderán con la realidad. El «momento Minsky», es decir, la pérdida simultánea y generalizada de la confianza en valoraciones artificialmente infladas, terminará llegando.
4. Las entidades de depósito tradicionales se plantearán si trasladan a sus clientes los tipos de interés negativos o asumen el impacto en sus márgenes de intermediación, lo que afectaría a la capacidad para generar beneficios. Pero, es de Perogrullo, si un banco cobra a sus clientes por recibir en depósito sus fondos, los clientes se plantearán a quién confían sus recursos. Esto reforzaría, en un entorno de innovación tecnológica, otros canales de desintermediación financiera y a ciertas monedas virtuales. El sistema financiero, tal y como lo hemos conocido hasta hoy, llegaría a su fin.
5. La creencia de que con las medidas monetarias no convencionales se pueden superar las dificultades iría quedando socavada paulatinamente, generando desilusión y la pérdida de confianza en la credibilidad de los bancos centrales. La confianza en la economía de mercado podría resultar mermada. Los más desilusionados serían los ahorradores, al comprobar como los principales beneficiados de este escenario son los deudores. Los ganadores serían los Estados endeudados, y los perdedores los ahorradores y los pensionistas.
Categorías: Economía y empresa
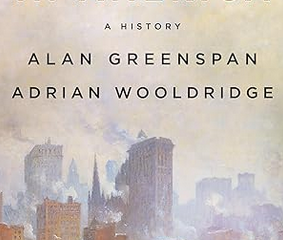


0 comentarios