(Publicado en Faro de Vigo el 6 de febrero de 2018)
La carga tributaria del sector financiero no fue objeto de especial atención durante los primeros años del milenio, por lo que apenas se planteó si la contribución de aquel al sostenimiento de los gastos públicos era alta o baja, justa o injusta. Ciertamente, en un contexto de euforia y de expansión inmobiliaria y crediticia, ni los poderes públicos ni los bancos ni sus clientes estaban muy interesados en debatir sobre esta circunstancia.
Como suele ser habitual tras cada periódica crisis financiera, al transcurrir los años 2007 y 2008 sí se comenzó a reflexionar sobre los impuestos satisfechos por las entidades bancarias, con dos propósitos fundamentalmente: de un lado, promover la estabilidad financiera y prevenir la mala gestión de las entidades, y, de otro, rebajar la factura derivada del rescate con dinero público de una parte sustancial del sistema financiero.
Fue en estos años, por ejemplo, cuando en nuestro país se puso en marcha, primero por algunas comunidades autónomas y luego, con carácter general, por el gobierno central, el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.
Sin embargo, la pretendida “medida estrella” de estos años ha sido el impuesto sobre las transacciones financieras. Dicho impuesto, atendiendo a la experiencia de los Estados que lo han implantado, suele gravar la compraventa de acciones en bolsa.
Aunque la efectividad del impuesto sobre las transacciones financieras, en un mundo por el que el capital circula libremente, requiere su implantación global, algunos países se han atrevido a instaurarlo unilateralmente, asumiendo el riesgo de una fuga de inversiones hacia jurisdicciones con una tributación más favorable.
La Unión Europea ha tratado de implementarlo —sin éxito por el momento— en 2011 para todos los países de la Unión y en 2013, más restringidamente, para una decena de países, entre los que se encuentra España.
En el comienzo de 2018 se ha vuelto a proponer por algunos partidos políticos españoles la posibilidad de establecer un impuesto sobre las transacciones financieras así como la imposición de un recargo a las entidades bancarias en el Impuesto sobre Sociedades para la aplicación de lo recaudado a la reducción del déficit de la Seguridad Social.
El ciudadano, que en un país tan bancarizado como España será casi en la totalidad de los casos un cliente bancario, podría aplaudir las medidas como justo castigo a los excesos cometidos en el pasado por el sector, o, por el contrario, considerar que se trata de una simple cortina de humo, pero, en ambos casos, tenderá a pensar que las propuestas no van con él, y que, pase lo que pase, no se verá afectado en su día a día por ellas. Sin embargo, creemos que la realidad podría ser otra.
La exacta estructura del impuesto sobre las transacciones financieras varía de un país a otro, aunque en el modelo que suele servir como referencia, que es el llamado “stamp duty” británico, el sujeto pasivo es el adquirente de las acciones o instrumentos financieros. Por lo tanto, según cuál fuera la configuración final del impuesto, el sujeto pasivo podría ser un fondo de inversión o de pensiones, o un banco que comprara acciones por cuenta propia o por la de sus clientes, pero también un simple particular que, en un momento de recuperación económica como el actual, deseara invertir en bolsa para obtener un beneficio aprovechando la bonanza general.
Otro elemento a considerar en relación con las dos propuestas sería que, finalmente, los bancos terminaran repercutiendo a la clientela los mayores costes incurridos, vía incremento de comisiones o una menor retribución del ahorro.
En el caso de los clientes bancarios que sean empresas, estas podrían trasladar los mayores costes, a su vez, a sus clientes, lo que motivaría una escalada generalizada de los precios.
En los análisis preliminares de la Comisión Europea de 2010 sobre la fiscalidad del sector financiero europeo se advirtió de una línea roja que en ningún caso debía ser rebasada: la viabilidad del sector para financiar de forma adecuada y eficaz la economía en su conjunto. Aunque el ambiente que se respira actualmente es de cierto optimismo económico, la banca tradicional sigue estando sometida a incertidumbres (baja rentabilidad, competencia de las empresas tecnológicas, tipos de interés negativos…). Por ello, la decisión del legislador podría incidir, eventualmente, en el volumen de financiación a las familias y empresas, o en un mayor coste de la oferta crediticia.
Con estas líneas no pretendemos posicionarnos ni a favor ni en contra de las medidas que se propugnan, sino tratar de incorporar a este complejo debate algunas cuestiones que pasan un tanto desapercibidas pero que pueden implicar que lo que se dé a la ciudadanía con la mano izquierda se le termine quitando con la derecha, o que se le escabulla entre los dedos como si fuera arena.
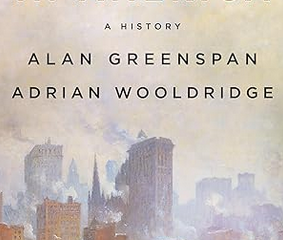


0 comentarios