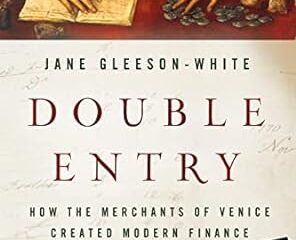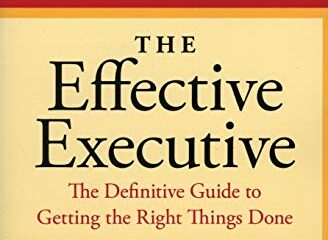Nos da la impresión de que Carlos Peña escribió “Lo que el dinero sí puede comprar” (Taurus, 2018) como reacción directa a la obra de Michael Sandel “Lo que el dinero no puede comprar”; también creemos que el detonante definitivo para poner a Peña en marcha fue un paseo, en un fin de semana, por uno de esos grandes centros comerciales (un “mall”, en sus propias palabras), casi todos ellos idénticos, que podemos encontrar en las grandes ciudades de prácticamente cualquier lugar del mundo. Hay otro elemento de gran importancia para conocer qué pudo impulsar a Peña, de formación jurídica, sociológica y filosófica, a escribir este libro sobre los mercados, el consumo y dinero: su nacionalidad chilena, lo que le permite conocer de primera mano la tensión entre comunismo y capitalismo, y la transición de un régimen a otro.
Conocedores como somos de lo que “El dinero no puede comprar”, nos parece aventurado, sin restarle ni un ápice de su calidad y originalidad como pensador, poner a Sandel a la altura de Aristóteles, Santo Tomás, Rousseau, Durkheim, Marx, Polanyi…
En este libro de Carlos Peña prevalece el profundo análisis de la obra ajena, sobre todo de filósofos, sociólogos y antropólogos, de economistas en mucha menor medida, por lo que realmente no se encontrarán ideas originales del autor; de hecho, su último capítulo (“Algunas conclusiones”) se cierra con una doble cita a Isaiah Berlin y a Immanuel Kant. Esto, en cualquier caso, no le quita interés a la obra, que nos parece que destaca por ofrecer otro punto de vista, desde otras disciplinas, en el análisis del mercado y la democracia, que, como mostró Kenneth Arrow, tienen por propósito común aunar decisiones individuales para formar una decisión que las excede a todas.
Peña parte de una constatación predicable de Chile, pero también de cualquier otro país del mundo que, en el marco de una economía de mercado, haya alcanzado un cierto nivel de riqueza individual y colectiva: “la aparición de una muy extendida cultura del consumo y satisfacción por el bienestar material, pero al mismo tiempo la sospecha de que hay algo valioso que se escurre cuando se lo alcanza” (pág. 11), de un “rechazo al dinero como mediador de las relaciones sociales y del mercado como mecanismo de cooperación social” (pág. 15).
Para Peña, “hay, es cierto, una sensación de malestar con las rutinas del consumo y del mercado; pero al mismo tiempo, todos, y a veces especialmente los más críticos, las practican con riguroso entusiasmo como si encontraran un cierto deleite en aquello que, según declaran, los extravía” (pág. 16). No es difícil encontrar ejemplos cercanos que confirman la validez de la afirmación de Peña.
El consumo de masas principia en el siglo XVI, aupado por el auge del comercio marítimo, comenzando a configurarse en aquella fecha las sociedades modernas. Mucho más tarde, en el siglo XX, será un sociólogo, Luhmann, quien determine que el dinero permite en una sociedad diferenciada hasta lo inimaginable reducir la complejidad: el dinero es un medio de comunicación simbólicamente generalizado (pág. 61). Llegado este punto la relación social ya no requiere un vínculo entre dos identidades personales, ni la participación de una conciencia reflexiva, con el resultado de que el vínculo social se reduce a meras interacciones mudas, como ocurre hoy en un mercado o centro comercial (págs. 62 y 63).
Desde la antropología se concibe el intercambio como el hecho social fundamental sobre el que se erige el orden social en su conjunto (pág. 65). De la reflexión de Mauss, discípulo y sobrino de Durkheim, resulta que todo orden social reposa en la distinción entre lo sagrado y lo profano. Uno de los sacrificios —simbólicos— de nuestra época, del moderno capitalismo, sería el consumo, que aúna dilapidación, derroche y culpa (pág. 66).
La explicación de los mercados y de los intercambios desde la economía, pone de relieve Peña, es mucho más modesta, para llegar, tras un origen que ligó el mercado (“mercatus”, en latín) con el dios Mercurio, a un mecanismo abstracto que permite fijar precios para el intercambio, visión que se consolidó con Alfred Marshall (págs. 70 y 71).
Nos ha parecido singular que la palabra española específica para designar al mercado sea “feria”, lo que colorea el fenómeno con un tinte festivo, que no se encuentra en otras lenguas más ascéticas en este sentido, como el inglés, el francés o el alemán. En la economía clásica el mercado no era tan relevante para fijar los precios, pues lo verdaderamente notable era la función del trabajo humano, como concluyó David Ricardo, a quien Marx admiró y siguió en este punto.
Fue Fiedrich von Hayek, siguiendo a Karl Menger (pág. 110), el que señaló que el mercado es una institución que permite alcanzar, gracias al sistema de precios (pág. 108), soluciones racionales sin que exista un órgano centralizado que asuma tal tarea. Hayek, que diferenció entre democracia y liberalismo, llegó a admitir controvertidamente en una visita al Chile de Pinochet que “es posible que un dictador gobierne de manera liberal (…). Yo personalmente prefiero a un dictador liberal que a un gobierno democrático carente de liberalismo” (pág. 76). Este “dictador liberal” se puede identificar, precisa Peña, con quien promueve el orden de mercado.
A pesar de todo, con sus posibles excesos y la hipotética falta de comprensión del sentido último de sus palabras, Hayek formuló un concepto que consideramos extraordinario, el de “catalaxia”, para referir que el orden de mercado no se limita al intercambio sino que también puede servir para admitir al enemigo en la comunidad y, en consecuencia, transformarle en amigo (pág. 77). Así concebido, el mercado sería el mecanismo de integración por excelencia, que permitiría, en algún momento, prescindir de la política.
Puede que el más agudo de los críticos de Hayek haya sido Karl Polanyi. Para este, hay tres tipos básicos de integración social: la reciprocidad, la redistribución y el intercambio en sentido estricto. El error de la economía moderna, de la economía neoclásica, consistiría en reducir toda la actividad económica al intercambio (pág. 83), como consecuencia de una decisión adoptada consciente y voluntariamente por alguien en algún momento y lugar. Esta ingeniería social, este viraje hacia la “comodificación” (del inglés “commodity”) de la vida, acaeció entre 1750 y 1850 (la “Gran Transformación”), siendo su centro impulsor la Inglaterra de dicha época. Este dominio del mercado amenaza la existencia de la sociedad en su conjunto.
Si Polanyi estima que la sociedad dominada por el mercado queda a merced del fascismo, la consolidación de instancias centrales de decisión llevaría, para Hayek, al fascismo o al comunismo (curiosamente, señala Peña, las obras centrales de ambos autores —“La gran transformación” y “Camino de servidumbre”, respectivamente— se publicaron en 1944). Peña no se pronuncia sobre la unanimidad para condenar a los fascismos y la ambigüedad, incluso el abierto apoyo que le prestan algunos a estas alturas, a los regímenes totalitarios de signo opuesto.
La sociedad capitalista moderna —la “jaula de hierro” weberiana— se define por el tránsito de la comunidad, basada en el conocimiento mutuo y en los estrechos lazos entre sus integrantes, a la sociedad, sustentada en relaciones mucho más superficiales y en el contrato. Es posible que el rechazo al mercado derive de una cierta nostalgia hacia esa primitiva comunidad en la que los destinos de todos estaban fuertemente anudados, a pesar de la limitación para elegir y forjar un propio destino que ella suponía.
Durkheim, como Polanyi, identificó que el vínculo social entre los individuos debía inspirarse en convicciones más o menos sacras, no contractuales ni mercantiles, pero unificadoras materialmente de la vida social (pág. 94). De aquí surgirá con el tiempo una tensión entre el Estado, que ofrece este marco de convivencia, y el mercado, sobre todo cuando las fronteras del primero se desbordan por el comercio internacional y por la globalización.
Peña pone un punto de sentido común al escribir que “Un mundo totalmente mercantilizado, donde todas las cosas existentes fueran objeto de cambio, como uno absolutamente desmercantilizado, donde cada cosa fuera singular, única y no susceptible de cambio ni sustitución, son absurdos, tipos polares que no encuentran correlato en la realidad” (pág. 150), luego “en todas las sociedades hay cosas que son puestas aparte del intercambio, cosas, como diría Sandel, que el dinero no puede comprar” (pág. 151). Un ejemplo de ello puede encontrarse en las leyes suntuarias, que establecen quién puede comprar qué, partiendo del lugar que cada individuo ocupa en el orden social, es decir, atendiendo a su adscripción social, aunque este criterio ordenador se ha ido atenuando paulatinamente con la consolidación del mercado, al que puede acceder, en principio, cualquiera, como veremos enseguida.
Posteriormente Peña cita a Dworkin, para el que el trato igualitario al que nuestras sociedades deben aspirar se alcanza mejor por el mercado que por el Estado redistribuidor (pág. 158), no tanto por razones de eficiencia sino por “el hecho de que favorece la expansión y el ejercicio de la libertad concebida como la capacidad igual de los seres humanos de decidir el tipo de vida que quieren vivir” (pág. 164).
Apunta Peña, citando a Tocqueville (“Lo que odian los hombres es una clase de desigualdad más que la desigualdad misma”), que algunas desigualdades son merecidas y correctas, como las que reflejan el esfuerzo personal, y otras son inmerecidas e incorrectas, como las que se desprenden de factores meramente adscriptivos o hereditarios, que poco o nada tienen que ver con el esfuerzo personal: “A una sociedad democrática, entonces, no le repugna la desigualdad en sí misma (…) sino la desigualdad que no es producto del mérito o el esfuerzo personal. Este tipo de desigualdad es moralmente valiosa porque realiza el ideal (de) que la vida personal dependa de la voluntad de cada uno” (pág. 185).
Hay alguna reflexión de Peña que quizás mereciera mayor precisión o desarrollo, como cuando escribe que “el acceso a las mercancías está restringido por la disponibilidad de dinero (…), el mercado está diseñado, en principio, para todo el mundo, como si todos pudieran alcanzarlo” (pág. 203), obviando que podría darse el caso de que determinadas personas renunciaran voluntariamente al intercambio de una mercancía o servicio por dinero y decidieran recurrir a la permuta, en sentido amplio, para satisfacer sus necesidades, o que en la fecha actual en nuestra sociedad cosmopolita y globalizada se premia más en el reparto de la riqueza al capital que a los trabajadores que con su quehacer diario hacen que el movimiento del engranaje del mercado sea posible (lo que nos llevaría, de nuevo, al terreno de la distribución y la redistribución, tanto privada como pública).
Con todo, merece ser apreciado el esfuerzo del profesor Peña y su capacidad para enhebrar las ideas originadas en diversos ámbitos del conocimiento para explicar qué es el mercado y el dinero, desde Aristóteles hasta Michael Sandel.